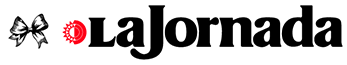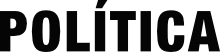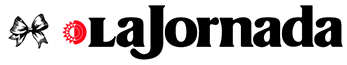Amor y trabajo en tiempos de la pandemia neoliberal*
Mario Campuzano
La historia de estas dos actividades humanas, amar y trabajar, estrechamente vinculadas sobre todo a partir del siglo xviii con el surgimiento del llamado amor romántico, revela algunos aspectos de la evolución de la naturaleza humana, las sociedades y su organización política y económica. Desde el punto de vista de la psicología social, este artículo revisa los principales ejes de ese trayecto hasta nuestra época.
En el verano de 1939, poco antes de que Freud muriera (septiembre de ese año), un periodista le preguntó sobre los criterios para considerar a una persona sana, madura e integrada a la sociedad. El fundador del psicoanálisis le dio una respuesta sorprendentemente breve y contundente: “Cualquier persona capaz de amar y trabajar.”
Amar es ya un concepto evolucionado, lo primario en la historia de la humanidad fue la mera descarga del impulso sexual en una pareja y la necesidad de la procreación para la conservación de la especie.
En la Edad Media, la etapa cristiano-feudal, es dominante el control de la Iglesia y la moral cristiana que regula al matrimonio como un mal necesario para apagar y controlar la lujuria de los seres humanos y su fin primordial es la procreación y el establecimiento de alianzas convenientes entre familias para conservar e incrementar sus bienes materiales. Ahora bien, en estas alianzas si no se solicitaba el sentimiento, si se requería la voluntad de aceptación de los participantes.
El surgimiento del amor romántico y de la pareja moderna ocurre en épocas relativamente recientes, en el siglo xviii, como consecuencia del cambio de organización social determinado por la conjunción de diversos elementos políticos, generados por la Revolución francesa y el consecuente cambio de gobierno de la monarquía absoluta a la instalación de repúblicas; de cambios de concepciones planteadas por los filósofos de la Ilustración, y los cambios derivados de la revolución industrial
y el surgimiento del capitalismo que requería que la sociedad fuera un conjunto de productores libres y, como consecuencia, un nuevo contrato social que requería de un nuevo personaje: el individuo, que generó los explosivos conceptos
de individualidad, subjetividad y libre albedrío.
y el surgimiento del capitalismo que requería que la sociedad fuera un conjunto de productores libres y, como consecuencia, un nuevo contrato social que requería de un nuevo personaje: el individuo, que generó los explosivos conceptos
de individualidad, subjetividad y libre albedrío.
Se generó así lo que Shorter (1975) ha denominado una Revolución sentimental con novedades como el amor romántico, la domesticidad, la privacidad y el predominio de lo emocional en las relaciones de pareja y con los hijos.
La pareja moderna sufre un deslizamiento de lo público a lo privado. La unión es determinada por los cónyuges mismos en función de lazos amorosos y sexuales. Y, consecuentemente, si el amor es lo que une a la pareja, ésta se disuelve cuando el amor desaparece. Es decir, la modernización de la vida familiar ha dado lugar a lazos más inestables y a la necesidad de la figura jurídica del divorcio.
Esto ha sido más claro en el paso al neoliberalismo y postmodernismo, donde las relaciones amorosas se han vuelto cada vez más leves, superficiales y poco comprometidas, con predominio de la sexualidad sobre la afectividad amorosa profunda y el compromiso estable con una pareja.
Si la sexualidad y el amor sufren un proceso de institucionalización y cambio en los procesos de evolución sociohistóricos, el concepto y organización del trabajo, como construcciones humanas, tienen influencias y cambios semejantes. Si la compulsión al trabajo es creada por el apremio exterior y la necesidad de la supervivencia en el conjunto social, sus condiciones de ejercicio se modifican, igualmente, por los cambios socio-históricos, de manera que el pasaje del capitalismo industrial centrado en la producción al actual dominio del capital financiero centrado en el
consumo produce una crisis del trabajo como valor que tiene un profundo impacto en la subjetividad y organización de vida de los sujetos contemporáneos.
consumo produce una crisis del trabajo como valor que tiene un profundo impacto en la subjetividad y organización de vida de los sujetos contemporáneos.
El neoliberalismo instalado como doctrina económica global desde los años setenta y encubierto en sus objetivos y efectos por políticos y economistas oficiales, es llevado a debate público en 1996 por una escritora francesa, Viviane Forrester, que denuncia la realidad del trabajo asalariado como especie en extinción y sus consecuencias deletéreas y encubiertas sobre los individuos y la sociedad en general.
En la contraportada del libro, los editores hacen un resumen de su contenido:
“Vivimos en medio de una falacia descomunal, un mundo desaparecido que se pretende perpetuar mediante políticas artificiales. Un mundo en que nuestros conceptos de trabajo y por ende de desempleo carecen de contenido y en el cual millones de vidas son destruidas y sus destinos son aniquilados. Se sigue manteniendo la idea de una sociedad perimida, a fin de que pase inadvertida una nueva forma de civilización en la que sólo un sector ínfimo, unos pocos, tendrán alguna función. Se dice que la extinción del trabajo es apenas coyuntural, cuando en realidad, por primera vez en la historia, el conjunto de los seres humanos es cada vez menos necesario. Descubrimos –dice la autora– que hay algo peor que la explotación del hombre: la ausencia de explotación, que el conjunto de los seres humanos sea considerado superfluo y que cada uno de los que integra ese conjunto tiemble ante la perspectiva de no seguir siendo explotable.”
Esta revolución silenciosa (y silenciada) se produce por dos factores principales: la automatización de muchos procesos industriales, comerciales y de servicios, así como el traslado de las empresas a los lugares del mundo con menores costos de producción.
El impacto del desempleo sobre los individuos suele ser devastador, con serias afectaciones en
su valoración personal, es decir con manifestaciones de devaluación narcisista, así como sentimientos de vergüenza y culpa que les causan gran sufrimiento subjetivo y afectan su desempeño en la familia y la sociedad. La autora señala con toda claridad, desde esas fechas, la falsedad de una retórica engañosa según la cual las dificultades del presente son, solamente, los obstáculos
que deben superarse con vistas a un futuro mejor.
su valoración personal, es decir con manifestaciones de devaluación narcisista, así como sentimientos de vergüenza y culpa que les causan gran sufrimiento subjetivo y afectan su desempeño en la familia y la sociedad. La autora señala con toda claridad, desde esas fechas, la falsedad de una retórica engañosa según la cual las dificultades del presente son, solamente, los obstáculos
que deben superarse con vistas a un futuro mejor.
Futuro imposible, porque el sistema económico neoliberal concentra la riqueza en unas pocas personas y depaupera a grandes masas de la población. Además, el neoliberalismo no es sólo un modelo económico, sino pretende ser una racionalidad que interviene y afecta todos los órdenes de la vida, desde la educación hasta la cultura, pasando por los lugares de trabajo y el hogar, poniendo en peligro a la democracia para sujetarla al dominio del mercado en un proceso de economización de la vida que tiene como eje los principios de gobernanza y gestión.
En estas condiciones, es claro que la fórmula de salud mental de Freud fue producto de las condiciones socioeconómicas de su época y no opera ya en las actuales. Tendría que substituirse por alguna otra más actual y, de preferencia, más durable al paso de los tiempos.
Cristophe Dejours, psicoanalista y uno de los más importantes teóricos en la medicina del trabajo, considera que éste nunca es neutral, ya que es un elemento central en la construcción de nuestra identidad, por lo cual afecta a nuestra salud mental positiva o negativamente.
Dejours aborda el tema del trabajo desde una óptica novedosa: como una relación del trabajador consigo mismo, con los otros que se vincula y con el medio socio-cultural y económico amplio.
Afirma que, a través del trabajo, me pongo a prueba con el mundo y su resistencia a mi saber-hacer, a mis conocimientos, a mi experiencia. Trabajar es enfrentarse a la prueba del fracaso, donde tomo conocimiento de las resistencias
del exterior a mis esfuerzos al mismo tiempo
que de mis conocimientos, sensibilidad y habilidades para dominar ese entorno o de fracasar en el intento.
del exterior a mis esfuerzos al mismo tiempo
que de mis conocimientos, sensibilidad y habilidades para dominar ese entorno o de fracasar en el intento.
Esa experiencia está relacionada con aquellos con quienes trabajo y con aquellos para quien trabajo, lo cual define los correlatos vinculares y sociales del trabajo donde no sólo se busca un ingreso económico y una satisfacción del saber-hacer, sino una respuesta afectiva de reconocimiento que, en el management neoliberal se dirige al estímulo narcisista para la sobreexplotación de los trabajadores.
En su artículo “Psicodinámica del trabajo y vínculo social” concluye:
Mi conclusión será la siguiente: el trabajo ocupa un lugar central en la formación del vínculo social. Puede generar lo peor, y por el contrario, puede generar lo mejor. Actualmente produce prácticas perversas. En numerosas empresas se aprende a participar, en detrimento de otros, en actos que se reprueban. Aquí y allá se aprende a cometer injusticias y a desestructurar el vínculo social, las pertenencias y las solidaridades. Se aprende a socavar las bases del vivir en conjunto y de la buena vida en nombre de la competitividad, elevada sin vergüenza a la dignidad de “guerra santa”; la guerra económica. Pero no es en absoluto una fatalidad. El trabajo puede generar lo mejor. Es por el trabajo que yo puedo aportar una contribución a la evolución de la sociedad.
Es por el trabajo que puedo beneficiarme del reconocimiento y realizarme en el campo social. Es por el trabajo que puedo emanciparme. Es por el trabajo que las mujeres se emancipan de la dominación de los hombres.
Por lo tanto, no hay neutralidad del trabajo frente al vínculo social. Tal vez incluso es el mediador central, ya sea de la democracia, ya sea de la banalización de la injusticia social y de la desestructuración de la sociedad. En otros términos, me parece que si la psiquiatría tiene algo que decir del vínculo social, debe asumir la responsabilidad de analizar sistemáticamente la clínica de la relación subjetiva con el trabajo, para poder intervenir más racionalmente, no sólo en la praxis de la psiquiatría frente a los pacientes, sino también políticamente en el espacio público y los debates sobre el porvenir que queremos para el trabajo en nuestra sociedad, y también por lo que tiene de irreemplazable hasta el presente, en la formación de la identidad, en el acrecentamiento de la subjetividad, en la realización de sí, y además, como mediador posible de la salud mental.
Por supuesto, tanto el amor como el trabajo serán aspectos del vivir humano fundamentales de abordar en todo proceso psicoanalítico.
* Publicado en el suplemento La Jornada semanal, del diario La Jornada, el 17 de mayo de 2020.