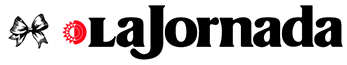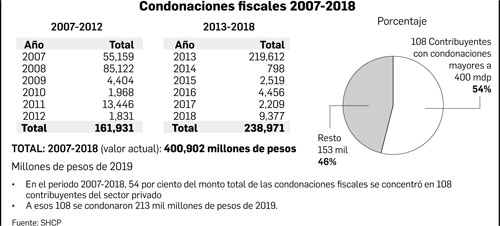Leyes secundarias, conflicto y salida
Hugo Aboites*
El esquema llama al escepticismo: a pesar de que la habían solicitado meses antes, sólo cuando la reforma ya es irreversible el presidente López Obrador finalmente accede a una reunión con los maestros. Y, por eso, el intercambio con ellos tuvo como uno de sus fines inmediatos aliviar heridas, tomarse la foto, ofrecer la resolución de muchas de las importantes demandas
prácticamente todo es atendible, dijo, pero que bien se habrían podido cumplir tiempo atrás. Demandas como reinstalar despedidos, dar justicia y reparación a muertos y heridos. Sin embargo, nada de conceder la marcha atrás a la modificación constitucional.
La reunión respondería, también, al hecho evidente de que hoy la reforma está en un periodo de extrema fragilidad. El crecimiento de protestas magisteriales puede ponerla en peligro porque, parafraseando al clásico, la reforma de Peña Nieto ya no asusta a nadie, pues ya no existe, pero la nueva de AMLO no acaba de nacer. Por eso la fragilidad, porque si la inquietud y el movimiento magisterial contra la nueva reforma ya sin amenaza sigue creciendo, puede llegarse al peor de los escenarios posibles: que se generen serias dificultades políticas, sin llegar siquiera a las físicas, que dificulten la aprobación de las leyes secundarias. Sobre todo cuando ya es posible imaginar que el contenido de las secundarias –producto del predominio que sobre Morena han logrado ya el PAN, PRD, PRI– será un enorme aliciente a la protesta cuando se dé a conocer.
Eso explicaría no sólo la reunión de alto nivel para tranquilizar a toda la dirigencia de los maestros, sino también la prisa de la presidenta de la Comisión de Educación por aprobar las leyes secundarias antes de lo que ahora aparece como el larguísimo plazo de cuatro meses, y explicaría también la apresurada convocatoria del Senado a integrar la Junta Directiva y el Consejo Técnico del nuevo INEE. Para conseguirlo, hasta se invita ya a los críticos.
Pero, en otra hipótesis, si el presidente López Obrador auténticamente está buscando construir un proyecto con los sectores del magisterio más activos, con proyectos educativos regionales e intensas relaciones con las comunidades ésta sería una trascendental oportunidad para arraigarlo institucionalmente. En las leyes secundarias pueden tomarse definiciones muy claras que muestren que se trata de una transformación y no de continuación y simulación. Por ejemplo, tomando como base el actual transitorio décimo sexto, aclarar la inclusión de los maestros a la cobertura del 123 también en el ingreso, promoción y reconocimiento. Y rescatar la idea de un procedimiento de ingreso al servicio educativo, respetuoso de la condición de los egresados de las instituciones de Estado, las normales. Otros ejemplos: retomando frases de la actual reforma, la ley secundaria puede ampliar sustancialmente el papel y ámbito de acción las regiones para impulsar sus proyectos educativos; en el tema de la ciencia definir con claridad y perspectiva social (no de mercado) en qué consiste la
innovación, y definir también cuáles son los
requisitospermisibles en las instituciones con el fin de no vulnerar el derecho a la educación superior. En el caso del nuevo INEE, lo hasta ahora aprobado no impide que, con el impulso de Morena en el Senado, se establezca como procedimiento que al nombrar a los integrantes de la Junta Directiva y Consejo Técnico, se retomen los candidatos que resulten de un ejercicio de democracia por regiones, entre maestros, estudiantes, comunidades, organizaciones sociales cercanas a la educación y grupos de especialistas. Se evitaría así volver al pasado, cuando el nombramiento fue a partir de sólo la evaluación de los partidos y se tradujo en integrantes con acentuadas visiones y e intereses empresariales (OCDE, Mexicanos Primero) y con una enorme insensibilidad social. Sólo en México la evaluación de maestros llegó a los niveles inauditos de abuso, militarización y barbarie (Nochixtlán) que hemos atestiguado.
En la lectura de una Constitución es común que se asuma la interpretación sesgada que de ella hacen quienes la escribieron. Y así, en la ley de 2013
permanenciafue asumida sin chistar como las razones por las que se puede despedir a un maestro. Sin embargo, cuando en 1980 ese mismo término fue constitucionalmente endilgado a los profesores universitarios, en la ley secundaria institucional
permanenciase interpretó y aplicó de manera muy distinta y, además, perfectamente válida. Se estableció qué era lo que debía hacer la institución para asegurar que sus profesores fortalecieran su trabajo y permanecieran en la institución. Durante décadas ha tenido buenos resultado y es una muestra de que si se quiere, la orientación e intencionalidad de los textos también marca la resistencia. Siempre hay una mejor salida.
*UAM Xochimilco