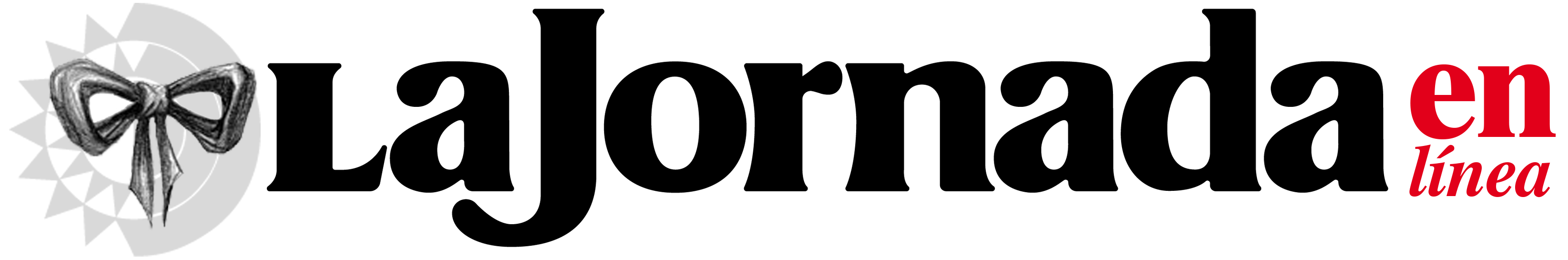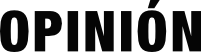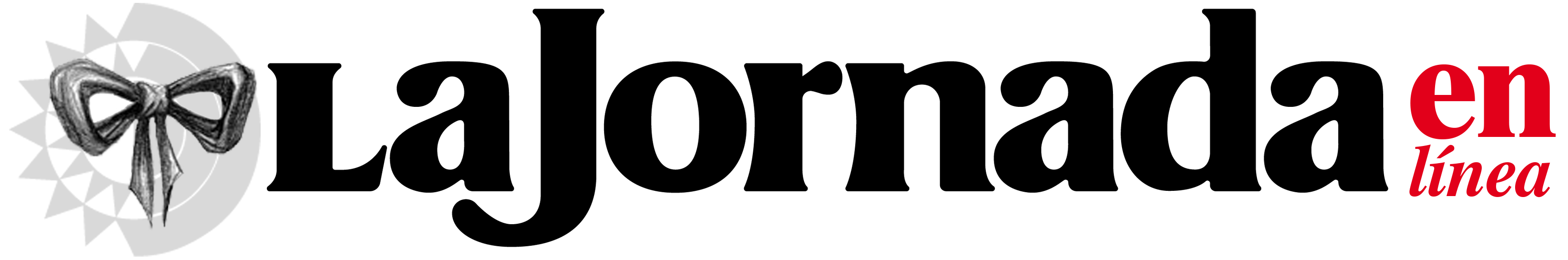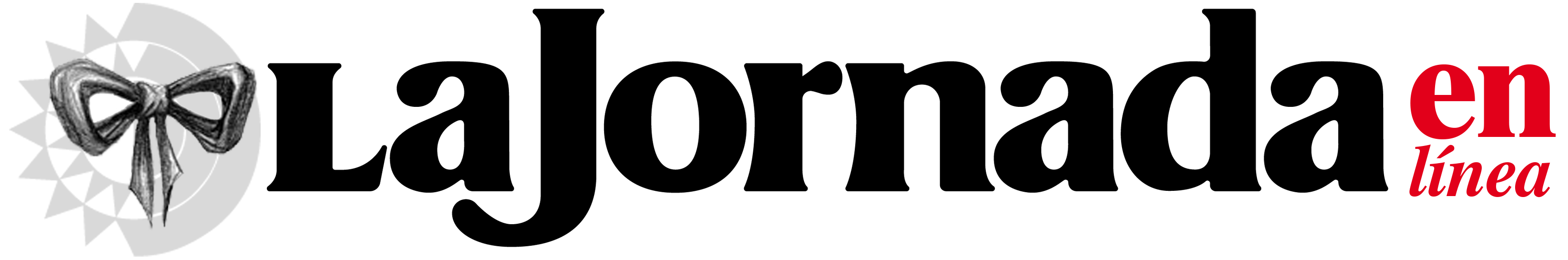Correspondencia de Prensa
18 de octubre 2016
Boletín Informativo
redacción y suscripciones
México
Vigencia de una candidatura femenina, indígena y anticapitalista
Declaración de la Liga de Unidad Socialista (LUS)
Ciudad de México, 17 de octubre de 2016
La decisión del EZLN y el Congreso Nacional Indígena de participar en los comicios de 2018 postulando como candidata a la Presidencia a una mujer indígena, es una decisión acertada que como socialistas democráticos, independientes e internacionalistas de la Liga de Unidad Socialista (LUS) saludamos y apoyamos.
La candidatura que el comunicado del CNI y el EZLN anuncian como una propuesta electoral anticapitalista y de claro desafío al conjunto de los demás partidos burgueses registrados en el INE, puede ser el referente que represente verdaderamente los intereses de los trabajadores y el pueblo oprimido y explotado de nuestro país. Hasta hoy el mundo del trabajo no ha podido construir una alternativa electoral a nivel nacional que represente sus intereses políticos tanto inmediatos como históricos. Las direcciones burocráticas de los sindicatos y de las organizaciones de trabajadores en general siempre han llevado a éstos últimos a seguir y apoyar a los partidos burgueses como el PRI, el PAN y el PRD, principales responsables políticos de la desastrosa situación en la que se encuentra México.
La decisión del EZLN y el CNI de participar en las elecciones presidenciales del 2018 con una candidatura anticapitalista femenina e indígena corresponde a los intereses políticos de los pueblos indígenas, uno de los sectores más oprimidos, pero su vigencia se extiende a las necesidades políticas urgentes de los demás sectores de los trabajadores explotados de México. Es también una decisión que supera el abstencionismo, posición adoptada por el EZLN en los pasados comicios presidenciales de 2006 y 2012.
La situación de grave crisis social y económica por la que atraviesa el país amerita que los explotados y oprimidos digamos en la coyuntura del 2018 nuestra posición sobre ella y se oigan igualmente nuestras propuestas de organización y acción para superarla. Millones de mexicanos y mexicanas estarán dispuestos a oír y ser convencidos de propuestas que superen las posiciones decadentes y en bancarrota de los tres partidos patronales mayores (PRI, PAN, PRD) y sus acompañantes menores, incluido Morena, principales causantes de la desastrosa crisis que atravesamos, por ser los garantes del poder de los capitalistas nacionales e imperialistas. La posible campaña de la candidata presidencial anticapitalista que están proponiendo tanto el EZLN como el CNI tiene las potencialidades de ser un hito en la historia de la lucha de clases en nuestro país.
Sólo un poder desde abajo, que una a los explotados y oprimidos de la ciudad y el campo, será capaz de derrumbar el actual gobierno podrido, represor y corrupto responsable de los crímenes de estado cometidos desde Tlatelolco hasta Ayotzinapa. Sólo con la lucha intransigente y decidida de los trabajadores de las ciudades y el campo de México podrá surgir esa otra nación por la que han luchado tantos combatientes proletarios y campesinos en el pasado y hoy seguimos luchando todos los que pensamos que el pueblo de México merece un porvenir digno y no el represivo y violento estado en que los capitalistas nacionales y extranjeros nos han llevado en la actualidad.
La campaña anticapitalista a la que convocan el CNI y el EZLN puede y debe ser el momento adecuado para convocar a la fundación y fortalecimiento de un frente nacional con las organizaciones de los trabajadores (sindicatos como la CNTE, los universitarios, los mineros y demás), de los estudiantes y los campesinos e indígenas que lleve a todos los rincones del país un mensaje unitario de lucha y esperanza: sí, sí es posible comenzar a construir desde hoy mismo los fundamentos de un nuevo México, el único que merece nuestro pueblo y sus hijos, un México verdaderamente democrático, independiente, igualitario, anticapitalista e internacionalista