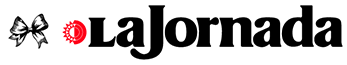El concepto de psicología
Entre la diversidad conceptual y la conveniencia de unificación. Apreciaciones desde la epistemología
José M. Arana Juan
José G. Meilán
Enrique
Pérez
Resumen
Responder a las preguntas ¿qué es la psicología? o ¿qué hacen los
psicólogos?, resulta más difícil en la actualidad que hace un siglo, cuando la
nueva disciplina comenzaba a dar sus primeros pasos como ciencia. Elaborar una
definición clara, adecuada y objetiva de la psicología no es una empresa fácil.
En el ámbito académico y científico, lejos del acuerdo, es la diversidad la
palabra que mejor refleja el panorama de aproximaciones (escuelas, paradigmas,
objetos de estudio y métodos) que presenta la psicología. A lo largo de su
desarrollo han sido muchos, rápidos y radicales los cambios que se han
producido en su seno. Uno de los rasgos característicos más relevantes de la
psicología contemporánea es la amplitud de su campo, la diversidad de enfoques
y métodos, lo que da lugar a controversias y enfrentamientos. ¿Es posible la
unidad? ¿Cuál es su naturaleza? ¿O es que tal vez deberíamos hablar de
psicologías?
PALABRAS CLAVE concepto de psicología, unidad-diversidad en psicología.
Abstract
Answering the
questions What is psychology? or What do psychologists do? is more difficult in
2005 than a century ago when the discipline took its first steps to become a
science. To create a clear, proper, and objective definition of psychology, is
not an easy work. In academic and scientific circles, there is no agreement and
diversity is the best word to define the variety of approaches (schools,
paradigms, study objects, and methods) in psychology. The development of
psychology has had many fast and radical changes. One of the more relevant and
typical traits of contemporary psychology is its wide field of interests, the
diversity of perspectives and methods, which generates controversies and
confrontations. Is unity possible? What is its nature? Or, perhaps, should we
talk of psychologies?
KEY WORDS
psychology concept, unity-diversity in
psychology
Concepto de psicología
U
|
na primera aproximación al concepto de psicología nos obliga a diferenciar
lo que vulgarmente se entiende por tal con la definición que recogen los
manuales o los textos especializados. Existen muchas ideas equivocadas,
parciales o sesgadas.
EL USO VULGAR DEL TÉRMINO PSICOLOGÍA
Para algunos, la psicología se ocupa únicamente de la aplicación de tests
con el fin de diagnosticar trastornos del comportamiento, evaluar las
capacidades, la personalidad, etc. Si bien ésta es una ocupación importante del
profesional de la psicología, esta visión del todo por una de sus partes lleva
necesariamente a una apreciación parcial de la psicología.
Para otros, los psicólogos son las personas que tratan con locos, con
quienes tienen problemas (psicología como psicopatología y psicología educativa).
Esta visión, sin ser del todo errónea, es claramente parcial y sesgada. El
estudio y tratamiento de los trastornos mentales, del comportamiento y los
problemas escolares es, sin duda, un ámbito de ocupación importante, pero no el
único, ya que se debe considerar la promoción de la salud mental de las
personas sanas, la prevención, el uso de la misma en la mejora del rendimiento a distintos niveles
(laboral, escolar, deportivo, etc.). Esto es psicología —psicología aplicada—,
pero no es toda la psicología aplicada ni es el único modo de entenderla
(Prieto, 1995).
Generalmente muy pocos sabrían distinguir entre psicólogos y psiquiatras, y
es que el hecho de coincidir en el área de conocimientos por la que están
interesados y la utilización de técnicas y aproximaciones coincidentes en
parte, ha contribuido a que, como ciencias de la salud que son, exista un
solapamiento entre las funciones que cumplen uno y otro colectivo (problemas
derivados de compartir un mismo objeto de estudio —o sujeto, más bien).
La explosión de secciones y artículos sobre psicología en revistas del
corazón o periódicos, las tertulias en las emisoras de radio cuyo carácter
científico es más que cuestionable, y la utilización de los medios de
comunicación de masas para divulgar la psicología han acarreado consecuencias
ambivalentes para nuestra disciplina. Por una parte, habrían sido positivas al
contribuir al conocimiento de los potenciales consumidores las posibilidades
que les brinda, pero, como contrapartida, el efecto negativo ha sido su
vulgarización y banalización: al menos intuitivamente todo el mundo parece
entender de psicología, cualquier persona se atreve a realizar un diagnóstico,
los términos psicológicos inundan las conversaciones diarias, etcétera.
USO ACADÉMICO DEL TÉRMINO PSICOLOGÍA
Aparte del uso vulgar del término, en opinión de Prieto (1995), la segunda
gran dificultad al momento de definir qué es la psicología es la diversidad de
acepciones científicas del término. La psicología a la que alude el hombre de
la calle —concepto vulgar de psicología— se refiere casi por completo a la
psicología aplicada, a la que realiza fundamentalmente el psicólogo en el
ejercicio de la profesión para la que le faculta el título. El psicólogo que
trabaja en un gabinete, en el equipo psicopedagógico de un centro educativo, en
un hospital, en la cárcel, en una empresa, etc., son ejemplos de esta
ocupación. Sin embargo, este uso vulgar del concepto relega a un segundo plano
a aquellos psicólogos que trabajan en la investigación: son los psicólogos
básicos.
La distinción entre psicología básica y aplicada se hace fundamentalmente
en el ámbito académico de la universidad, donde se lleva a cabo la
investigación básica como una ocupación inherente a la de profesor de la
institución. El papel de profesor de universidad resalta como ocupaciones
principales no sólo las tareas docentes sino las investigadoras. No obstante,
como señala Prieto (1995), lo que debe quedar claro es la artificialidad de
esta división, ya que en la realidad, en el día a día, no se dan esas fronteras
que mantienen en un lado a los investigadores puros y en otro a los que se
dedican a aplicar lo que los primeros descubren. La psicología aplicada, para
que sea considerada científica, ha de estar basada en los conocimientos que la
psicología básica haya probado que son científicos.
En la psicología aplicada se mezclan, a veces, el eclecticismo (no siempre
negativo) con la confusión (siempre preocupante). Se deben desarrollar técnicas
efectivas y abandonar las que no lo son. En este sentido, un problema frecuente
es el que se produce cuando la psicología aplicada se desarrolla al margen de
la psicología básica, lo que trae como consecuencia la imposibilidad de evaluar
su carácter científico o su eficacia (Fernández Trespalacios, 1987). Como
señala este último autor, los conocimientos de la psicología básica son los que
permiten a las diferentes ramas de la psicología aplicada, mediante técnicas
propias, entender y resolver los problemas psíquicos del ser humano. La
complementariedad está clara. No obstante, ambas “psicologías” pueden ser
desarrolladas por la misma persona. Así, un profesional de la psicología clínica
puede desear comparar la eficacia de dos terapias aplicadas a dos grupos de
pacientes diagnosticados con el mismo trastorno conductual: siempre que siga
los pasos del método científico (frente a la intuición), someta a prueba sus
hipótesis y sus datos a contrastación, diremos que está construyendo ciencia.
Pero la división en psicología no se reduce sólo a esta dualidad básica aplicada.
Académicamente, dentro de la psicología aplicada, en las universidades
españolas se ha mantenido hasta hace poco la tradición de distinguir entre
psicología clínica, psicología educativa (escolar) y psicología de las
organizaciones. El objetivo era orientar la formación hacia los tres grandes
campos donde preferentemente estaba considerada la labor profesional del psicólogo.
De hecho, el título reflejaba entre paréntesis la especialidad cursada, aunque
después no fuera determinante para optar a trabajar en cualquiera de las otras.
En los últimos tiempos estos tres grandes epígrafes de la psicología han caído
en desuso, sobre todo debido a que los psicólogos han penetrado en nuevos
campos como la psicología jurídica, la psicología del deporte, de las
adicciones, de la paz o el estudio de los problemas de las minorías étnicas.
Quizás la división en asignaturas de los contenidos a cubrir en el estudio
reglado de la psicología como disciplina universitaria es la que mejor puede
entenderse. La división no se establece por razones de delimitación natural
cuanto por requerimientos didácticos. Los nuevos planes de estudio recogen la
existencia de un gran número de asignaturas que comienzan con la denominación
Psicología de…: psicología de la motivación, de la memoria, de la personalidad,
de las diferencias individuales, de la sexualidad, etc. Pero con una adecuada
orientación por parte del profesorado que las imparte, el estudiante de
psicología no debería tener problema en establecer la relación entre estas
parcelas de la psicología.
También en el ámbito académico —otro nivel de análisis algo más difícil de
entender— se habla de psicología humana frente a la animal, de la psicología
del niño, del adolescente o del adulto. Pero, sobre todo, lo que al alumno le
resulta difícil de entender —y al profesor de explicar— es la existencia de
psicologías mentalistas, conductistas, cognitivas, conexionistas, dinámicas,
existenciales (Prieto, 1995). Como señala Richardson (1988), los estudiantes se
quejan de que el curso típico de la psicología sea una “ensalada teórica”, una
confusión de posturas fragmentadas que forman una maraña conceptual en la que
muy a menudo los árboles no dejan ver el bosque. Esta impresión lleva a los
estudiantes a buscar simplificaciones a ciegas, decantándose por
especializaciones prematuras o aprendiendo acríticamente la profusión de
orientaciones con el fin de aprobar el examen.
EL CONCEPTO DE PSICOLOGÍA COMO CIENCIA
Existe una aproximación sistemática a la psicología (la que se atiene a un
método) y otra asistemática —o al menos no tan sistemática—, que es la que
manifiesta la persona de la calle. Consiste en el conocimiento popular sobre
las personas y sus comportamientos (costumbres o hábitos). Los conocimientos
que se derivan de ella están próximos a la intuición; no son completos ni
consistentes y a veces caen en contradicciones o errores. Su procedencia puede
ser tan diversa como la experiencia propia, la intuición, el sentido común, las
manifestaciones artísticas (música, literatura, pintura) o las tradiciones
populares (refranes, fábulas, mitos). A pesar de su origen, este conjunto de
conocimientos son útiles, ya que “conocer cómo son las personas” permite
comportarse de forma adaptativa a la conducta de los demás, dando una respuesta
óptima a cada situación (De Elena y Arana, 1997).
La aproximación sistemática aspira a llegar a conocimientos consistentes, completos,
y a la explicación. Cuando éstos son puramente racionales estamos en el ámbito
de la filosofía; cuando se basan en la experimentación y en la contrastación de
los hechos en la realidad, entonces estamos ante conocimientos científicos.
En la ciencia, los hechos, sucesos o acontecimientos se explican
recurriendo a otros (por lo tanto, con posibilidad de contrastarlos), mientras
que en la filosofía los hechos se explican por conceptos racionales (algo que
podemos entender, pero no experimentar) (Fernández Trespalacios, 1987).
En relación con el carácter científico de la psicología, los alumnos que
cursan la carrera han oído con insistencia en las distintas asignaturas cómo se
apela continuamente al mismo, en un intento de marcar distancias respecto de
otros enfoques y otras disciplinas. Si preguntamos a los futuros licenciados
qué es la psicología, la inmensa mayoría comenzará su definición diciendo que
es la ciencia de…, aun cuando existan diferencias en lo que vendrá después. Sin
embargo, como hace tiempo escribiera Bills (1938), no existe ningún decálogo
que dictamine lo que es ciencia y lo que no. Por tanto, en principio, siempre
que se haga con rigor, cada uno podría estudiar lo que estime pertinente. Sin
embargo, parece razonable reconocer el valor de las pruebas acumuladas en la
historia del pensamiento y de la ciencia, ya que nos apunta los caminos a
seguir y los callejones sin salida. Pero como recoge Richardson (1988), el
conocimiento científico en psicología está considerablemente desorganizado. No
obstante, intentaremos no eludir la responsabilidad de presentar al menos una
primera aproximación. Como veremos en el siguiente apartado, existe una gran
problemática en torno al objeto de estudio de la psicología y, por tanto, en
torno al concepto.
Como ciencia ha de romper la subjetividad: usa herramientas como la
observación, la correlación (técnicas selectivas) y la investigación
experimental (reunir información y datos y luego organizarlos). Pero si la
descripción del comportamiento y de los procesos mentales es importante (el
cómo), no es suficiente; además, se pretende conocer las causas (explicar el
por qué). Una vez que sepamos las causas podremos predecir el comportamiento y
ello nos dará pie para intervenir, mejorando así la vida de la persona en
particular y la de la sociedad en general. En este sentido, para Fernández
Trespalacios (1987), la dimensión u orientación aplicada que debe tener la
psicología está clara, cuando la define como el conjunto de conocimientos
básicos sobre la psique humana que, aplicados mediante unas técnicas
apropiadas, permiten resolver muchos de los problemas que los seres humanos
encontramos en la realización de nuestra conducta. Pero ésta sería sólo una
primera aproximación al concepto científico de psicología.
Según este mismo autor, para saber qué es la psicología hay que conocer
primero lo que es la psicología básica, de manera que, aunque no todas las
ramas de la psicología son científicas, el estudio de los procesos psíquicos
del hombre normal y adulto, y de las leyes que gobiernan tales procesos es lo
que constituye el fundamento de la psicología científica. El interés u
orientación nomotética de la psicología está clara.
Influido por el conductismo y por la psicología cognitiva, pero también por
otras corrientes, una posible definición de psicología es la que da Mayor
(1985), como ciencia de la actividad humana, considerando también como
actividad el procesamiento de la información. Ésta es quizás una tentativa de
definición, ya que es difícil que una definición sea sin más aceptada por el
conjunto de la comunidad de psicólogos. La razón podría estar en la complejidad
del psiquismo humano, que hace que los problemas —a la hora de elaborar una
definición como a otros niveles— sean mayores que en otras ciencias. En el caso
de la definición de psicología nos encontramos entre dos fuegos. Por una parte,
la definición debe hacer frente a las exigencias, restricciones y limitaciones
que impone la ciencia (epistemológicas y de método); y por otra, a un objeto de
estudio con tan singulares características como es la mente/actividad humana.
Otra posibilidad es admitir que no existe una definición teórica de la
psicología. El problema no tendría consecuencias mayores, a no ser porque tener
una definición delimita lo que se debe y no estudiar (y también el cómo). No
obstante, esto no parece obstáculo para que la psicología esté en auge y
expansión continua.
Hasta tal punto no es fácil definir qué se entiende por psicología que, en
un enrevesado modo de eludir la responsabilidad de hacerlo y mostrando su
carácter pragmático, algunos autores dicen que es “lo que hacen los psicólogos”
(Eysenck, 1968; Deutsch, 1978). Creemos que esta definición, aun cuando en un
primer momento puede parecer ingeniosa, se convierte, a poco que se medite
sobre ella, en una respuesta circular. Además, un rápido repaso a las áreas y
divisiones de la Asociación Americana de Psicología nos da cuenta de la enorme
cantidad de ámbitos, ocupaciones, salidas, etc., en que el profesional de la
psicología puede desarrollar su actividad. En principio parece distinta la
labor del psicólogo que anota la tasa de aciertos o el TR de un animal en un
laberinto, a la de otro que aplica una encuesta, o a la de quien analiza las
causas del fracaso escolar de un adolescente, o del que escudriña en épocas
pretéritas del paciente e interpreta los sueños. Pretender encontrar algún
punto en común no es tarea fácil, por lo que “si los psicólogos hacen cosas
básicamente diferentes, entonces hay básicamente diferentes clases de
psicología” (Kendler, 1981, p. 4). No obstante, hemos de señalar desde ahora
que el hecho de que no sea tarea fácil no quiere decir que debamos renunciar a
buscar esa comunalidad (suponiendo que exista) en el quehacer del psicólogo,
con el fin de acallar a quienes quieren ver en esta diversidad la excusa
perfecta para echar por tierra los logros obtenidos y el potencial que guarda
la psicología.
La dificultad de dar una definición global de la psicología como ciencia
proviene de tener que elegir entre las muchas que se han considerado. Y es que
en esa elección se traduce todo un conglomerado de posiciones teóricas, métodos
de trabajo, comprensión del sujeto humano en su totalidad, etc. En su siglo de
existencia, la psicología ha sido la ciencia de la conciencia, de la vida
mental, de la conducta, del comportamiento, de la experiencia inmediata…, para
volver recientemente a convertirse en la ciencia de los procesos mentales.
Posiblemente estas definiciones se deben más a posiciones teóricas de partida
que a resultados concluyentes de investigaciones realizadas. Lo que ocurre es
que sin marco teórico es imposible la ciencia, de manera que existe en todas
las construcciones científicas, teóricas y/o prácticas, básicas o aplicadas. Es
por ello que todo científico trabaja con una definición de psicología más o
menos explícita.
El problema de fondo es que toda construcción científica, en cuanto un
edificio racional, se construye no sólo desde un contexto de justificación
(Reichenbach, 1938), sino que además se inscribe en el contexto de un
descubrimiento (Suppe, 1977a, b), se hace desde un esquema conceptual
(Weltanschauung), que determina en gran medida qué temas deben ser estudiados y
cuáles no. Al mismo tiempo, casi sin ser consciente, el científico elige sus
temas y sus métodos inserto en un paradigma (Kuhn, 1962) que le determina.
Superada la etapa en la que se sustentaba la psicología como ciencia de la
conducta, pasó de la admisión de variables intermedias (Hull, 1943) a adquirir
la conducta un carácter propositivo y consciente (Tolman, 1932), a significar
la asunción de un conductismo subjetivo —como empezaron a llamarse a sí mismos
Miller, Galanter y Pribram (1960)—, a ser la nueva ciencia de la mente
(Gardner, 1985). Y es que, superadas las etapas de las variables intermedias y
los constructos mediacionales, la psicología volvía a convertirse en ciencia de
la conciencia y del pensamiento, sin rechazar la metodología del trabajo
conductista, como señala Fernández Trespalacios (1986).
Puestos a elegir una definición consistente de psicología, consideramos
adecuada la de ciencia de la actividad, como lo propone Mayor (1985). Actividad
da idea de la globalidad del proceso en el que está inmerso el sujeto, sin
circunscribir el objeto de estudio a algo tan desnaturalizado como es el corte
temporal molecular, puntual y frío en el que se centraba la psicología
imperante en el primer cuarto de siglo. En la actualidad sería legítimo que
alguien definiera la psicología simplemente como ciencia de la conducta. Sería
legítimo siempre que, a renglón seguido, especificara que por conducta entiende
la actividad abierta u observable (conducta visible como el comportamiento
individual o de grupos) y la actividad encubierta o inobservable directamente
(pensamiento, toma de decisiones, razonamiento, recuerdos, motivaciones,
emociones).
Pero la actividad humana no puede ser tenida como tema de estudio exclusivo
de los psicólogos. Hay otras ciencias, con diferentes enfoques, que también se
dedican al estudio científico de la actividad humana: la sociología, la
fisiología o la bioquímica. Pero cada una de estas ciencias cuenta con matices
claramente diferenciadores de su análisis de la realidad que denominamos
actividad.
Como apunta Fernández Trespalacios (1987), en la práctica las cosas no son
tan graves, ya que los psicólogos trabajan e investigan los temas propios de su
aproximación a la psicología con los métodos y las técnicas al uso en dicha
aproximación. En nuestra opinión, deberíamos decir que no tener una definición
unánime no impide que se siga trabajando, investigando y, por tanto,
desarrollando la psicología. La gravedad del asunto puede venir del hecho de
que, al no existir una definición clara de psicología que aclare qué y cómo se debe
estudiar, lo que se haga sea tan dispar que todo valga, que el desarrollo sea
desordenado y llegue un momento que no se sepa realmente qué se está haciendo.
Problemática histórica en torno al objeto de la psicología:
la diversidad conceptual Las constantes controversias mantenidas durante
años acerca del objeto de estudio de la psicología y del método adecuado para
tal estudio hacen difícil establecer una delimitación conceptual clara de la
psicología. Si algo caracteriza a la psicología es la diversidad (conceptual y
metodológica), que procede de los diferentes enfoques teóricos
(epistemológicos), así como de la variedad de ocupaciones en que desarrollan su
labor los profesionales de esta disciplina. Esta diversidad es inter e
intradisciplinar.
En este sentido, son muchos los que pueden sentirse confundidos cuando se
embarquen en la lectura de trabajos sobre los aspectos conceptuales y
epistemológicos de la psicología en busca de una definición de la misma. Y es
que en el plano conceptual y en el más pragmático, la delimitación de lo que es
la psicología es un tema tan prioritario y básico como propicio al desacuerdo
(Mayor y Pérez, 1989).
La diversidad conceptual de la psicología se fragua ya en sus inicios en la
filosofía, hasta el punto de que podemos considerar el inicio de la psicología
como el inicio de la diversidad. En los manuales de historia de la psicología
(Boring, 1978; Leahey, 1992, 1994; Sahakian, 1982; Wolman, 1979-1980) puede
apreciarse cómo numerosos temas tratados por la psicología científica han sido
previamente abordados desde la filosofía.
Para unos autores, la psicología es una ciencia que presenta gran cantidad
de métodos, sistemas, paradigmas, teorías, disciplinas (Royce, 1976); que
permanece segmentada en torno a su objeto y a su método (Marx y Goodson, 1976),
o que, como estudio multidisciplinar que es, tendría diferentes objetos y una
gran variedad de supuestos epistemológicos, por lo que sería empobrecedora la
pretensión de reconciliarlos y homogeneizarlos (Kendler, 1981). Para otros
debería ser una disciplina única, con una coherencia conceptual semejante a la
de la física o la biología. En palabras de Mayor y Pérez (1989), la identidad
de la psicología ha de resultar necesariamente de la compleja dialéctica entre
su diversidad y su pretensión de unidad. Esta dialéctica originada entre
posiciones contrapuestas es la causante de la tensión continua en la que se ha
desarrollado —y todavía se encuentra— y que unos catalogan en términos de
crisis (Westland, 1978) y otros como conflicto (Kendler, 1981).
Para intentar solucionar estos problemas se han seguido tres posibles vías.
La primera ha sido acudir a la historia de la disciplina para averiguar qué es
la psicología a través de los derroteros que ha seguido en este tiempo (temas
de interés, logros, fracasos, etc.), es decir, a través de lo que ha sido. La
segunda se puede etiquetar como sistemática, y consiste en acudir a la
filosofía, a la lógica, a la teoría de la ciencia o a la epistemología para
fundamentarla sobre estos sólidos pilares. Significa, por tanto, acudir a beber
de las mismas fuentes que el resto de las ciencias, partiendo de una reflexión
previa. En este sentido, la estructura epistemológica de la psicología se ha
buscado más en los contextos de la justificación que en los del descubrimiento.
Por último, la tercera vía, la pragmática, considera simplemente lo que hacen
los psicólogos, pretende por tanto llegar a delimitar el concepto a partir del
análisis del quehacer de los profesionales de la materia (Mayor y Pérez, 1989).
Como vimos, la perspectiva pragmática de definir la psicología como “lo que
hacen los psicólogos” no resolvía la cuestión, ya que su quehacer abarca muchos
ámbitos cuya relación es, en algunos casos, remota. Es más, el ámbito de
especialización en el que desempeñe su labor el psicólogo le hará elegir unos
temas de interés frente a otros, formular unas u otras hipótesis, adoptar una u
otra metodología para abordarlos, e incluso difundir sus investigaciones en
según y qué publicaciones, con preferencia sobre otras. Ya decía Wolman (1973,
p. IX) que la psicología se ocupa de algo tan diverso como son los seres
humanos y los animales, los organismos, las ideas, la bioquímica, la genética,
la religión, el desarrollo a lo largo del ciclo vital, la publicidad, y un
largo etcétera. Esta diversidad de campos de ocupación, junto con la falta de
integración de métodos, técnicas y procedimientos, ha contribuido a difundir la
imagen de crisis, de desunión permanente, que no beneficia en nada los
intereses de la psicología.
Ante la cuestión de cuál es el objeto de estudio de la psicología, no
existe ni ha existido desde sus inicios como ciencia una respuesta única. Lo habitual
ha sido siempre la discrepancia. Mientras que para algunos lo básico es la
conducta observable, otros hablan de conciencia; algunas tendencias apoyan lo
inconsciente, otros el estudio de las cogniciones, la experiencia del hombre
como ser total, etc. La delimitación del objeto de estudio de la psicología se convierte,
por tanto, en uno de los asuntos más espinosos para la psicología. Se puede
considerar que su objeto de estudio es la actividad del sistema psicológico.
Pero ocurre que la actividad del sistema psicológico se plasma o se vehicula
por medio de determinadas actividades o comportamientos particulares. Éstos, a
su vez, pueden convertirse en objeto de estudio de una determinada teoría, y es
así como se crean dominios de conocimientos de la psicología (Shapere, 1979).
Las teorías explicativas de los distintos dominios están a diferentes niveles,
desde las más específicas a las más globales.
Son numerosos los autores que confirman el carácter múltiple de la
psicología en relación con su objeto de estudio. A grandes rasgos, Holzkamp
(1972) y Kendler (1981) coinciden en señalar que los psicólogos están
interesados en tres tipos de fenómenos: las actividades objetivamente
observables, las actividades mentales o procesos conscientes, y los procesos
neurofisiológicos.
En el fondo, esta multiplicidad de objetos de estudio posibles traduce la
realidad de la desunión de la psicología, por lo que la imagen que presenta es
la de una ciencia plural y compleja. La pluralidad de objetos incide además
sobre su definición misma, su relevancia como ciencia, la adecuación de sus
métodos y la validez de los conocimientos que proporciona. El problema de fondo
supera los límites de la psicología, ya que se enmarca en la concepción que se
tiene del universo, la ciencia, el hombre y del hecho psicológico como tal. Por
ello quizás es difícil hablar de la existencia de un paradigma aceptado sin
reservas, que unifique y asigne a la psicología el carácter de ciencia normal
del que hablaba Kuhn (1971). Precisamente, un indicador de la madurez en el
desarrollo de una ciencia es la adquisición de dicho paradigma. Además, la
fragmentación atañe a problemas más específicos como la conceptualización y
explicación de los distintos procesos. Así, no es posible encontrar una
definición única de aprendizaje, memoria, emoción, percepción, motivación, etc.
A niveles más específicos, tampoco hay acuerdo respecto al significado de
conceptos como estímulo, respuesta, refuerzo, etcétera.
La falta de unidad interna de la psicología no es algo nuevo. La diversidad
inherente al complejo objeto de estudio de la psicología que repercute en la
extensa variedad de métodos está presente en sus mismos inicios como disciplina
independiente. Las primeras polémicas sobre si era posible o no hacer de la
psicología una ciencia se produjeron pronto; cabe destacar las entabladas entre
Wundt y Brentano, o entre Ebbinghaus y Dilthey. Muchos años después se sigue
hablando de crisis en la psicología (Koch, 1969, 1971; Gergen, 1973; Farrell,
1975, 1978; Finkelman, 1978; Westland, 1978). Esta crisis se refleja en el cuestionamiento
de la utilidad de la psicología, el valor de la estadística, las dudas sobre su
estatus científico, en los problemas filosóficos, profesionales, etc. Como
vemos, de la crisis de la psicología se ha hablado desde que Wundt fundara
dicha ciencia a finales del siglo XIX. Es más, el sistema de Wundt —primer
intento deliberado de construir una psicología científica— contiene ya, a
juicio de Yela (1989), las tensiones internas que van a provocar y ahondar la
fragmentación. Por su objeto, la psicología era, según la concepción de Wundt,
predominantemente una ciencia cultural que trataba de la experiencia inmediata.
Por su método era, a la vez, una ciencia natural, es decir, una ciencia
experimental de las observaciones (introspectivas) sobre fenómenos como la
sensación, la percepción y los afectos elementales, y una ciencia cultural que
estudiaba los fenómenos y procesos superiores mediante el examen de los
productos culturales de los pueblos.
La distinción entre dos tipos de ciencia fue importante en Alemania a mitad
del siglo XIX. Wissenschaft (ciencia) era generalmente considerada como un
disciplinado método de investigación diseñado para revelar el conocimiento
válido. El término Geisteswissenschaften se acuñó para representar el concepto
de John Stuart Mill de las ciencias morales —lo que comúnmente se denomina
ciencias sociales— y para distinguirlas de las tradicionales
Naturwissenschaften o ciencias naturales. Actualmente se hace una distinción
similar entre las ciencias naturales y humanas. Esta diferencia se ha mantenido
a lo largo de la historia de la psicología, empezando con Wundt y persistiendo
hasta la actualidad.
Külpe y Titchener intentaron extender la metodología de la ciencia natural
a todos los fenómenos conscientes, mientras Dilthey negó esa posibilidad en el
estudio de cualquiera de ellos. La polémica entre Ebbinghaus y Dilthey sobre el
carácter natural o cultural de la ciencia psicológica acabó sin resolverse, con
la fragmentación de ambos puntos de vista.
Surgieron entonces alternativas opuestas: frente al estudio exclusivo del
contenido de la conciencia se consideró la función; frente a la introspección y
el mentalismo, los intentos de objetividad científica por parte de la
reflexología y el conductismo; frente al carácter atomista y asociacionista de
la conciencia, la teoría Gestalt; frente al carácter explicativo de la
psicología como ciencia natural, su carácter comprensivo como ciencia
humanista; frente a la conciencia, las raíces inconscientes de los fenómenos
psicológicos propuestas por el psicoanálisis (Yela, 1987).
Aunque parece admitido que la psicología dominante en la actualidad es la
que adoptó el modelo de la ciencia positiva-natural, este hecho no debe
hacernos pensar que se resuelve el problema de la unidad disciplinar de la
psicología. Lejos de esto, una de las principales características de la
psicología contemporánea es su tendencia a la fragmentación, con el surgimiento
de nuevas especialidades (Mayor y Pérez, 1989; Yela, 1986, 1989; Myers, 1999).
Cuando aparecen, la mayoría de estas especialidades se creen en posesión de la
verdad (exclusivismo), y si bien han enriquecido la psicología, las disputas
por el trono entre ellas no la han beneficiado precisamente. La psicología
experimental se ha erigido en la abanderada del rigor metodológico; la etología
y la psicología clínica de la adecuación al objeto; la psicología genética de
Piaget del sólido basamento epistemológico, etcétera.
Tradicionalmente una ciencia o disciplina se define por medio de su objeto
y su método. Si existe unidad de objeto y de método, la disciplina tendrá
unidad interna (Mayor y Pérez, 1989; Yela, 1987). En psicología, actualmente e
incluso en sus inicios como disciplina independiente, existe y ha existido una
falta de consenso acerca del referente de la disciplina. Aunque este tipo de
problemática se produce también en otras ciencias, en ellas, a diferencia de lo
que ocurre en psicología, esas controversias no impiden la prosecución de
trabajos de investigación. En palabras de Bunge y Ardila (1988, pp. 4748),
las incertidumbres relativas al objeto de estudio afectan, por cierto, al
modo en que se enseña la ciencia, y en que se hace filosofía acerca de ella,
pero difícilmente influyen en la corriente principal de investigación. En
psicología las cosas son diferentes. Toda visión del objeto o referencia de la
psicología es probable que afecte profundamente la naturaleza de los problemas
que han de atacarse y la modalidad de las investigaciones mismas. Así pues, si
la psicología se define como el estudio de la conciencia, todo lo demás se
dejará de lado y se favorecerá la introspección por encima de cualquier otro
método. Pero si, por el contrario, se define a la psicología como el estudio de
la conducta manifiesta, sólo se estudiarán los movimientos observables, y todo
lo demás será ignorado.
Parece evidente también que el tema del objeto de la psicología no puede
tratarse en abstracto, separadamente. La construcción del objeto y su
conocimiento no son dos factores separados e inamovibles; el método y el objeto
no son fijos e inmutables, sino que están en constante cambio y se afectan uno
al otro. La construcción del objeto implica un método y el primero se verá
afectado por el segundo, al igual que se cambiará el método si éste no es el
adecuado para conocer el objeto, en cuyo caso el método se adaptaría hasta que
permitiera conocer y representar al objeto en cuestión.
En cualquier ciencia el problema del objeto es relevante, ya que delimita
el aspecto de la realidad sobre el que una ciencia proveerá conocimientos, a la
vez que incide en la forma de buscar dichos conocimientos (método) y en la
validez de los mismos (Mayor, 1989). Efectivamente, son dos los pilares
fundamentales sobre los que se asienta una ciencia: el objeto de estudio —que
delimita el qué se debe estudiar— y el método —que marca el cómo y el con qué
procedimientos y herramientas debe ser abordado—. La psicología se caracteriza
por la diversidad metodológica y de objetos. En relación con el objeto de la
psicología, son pocos los estudiosos que abordan el tema, y la mayoría opta por
pasar de soslayo o evitar la tarea, indicando que la psicología estudia la
conducta, sin aclarar siquiera qué se entiende por conducta (Pinillos, 1975).
Muchos males que aquejan a la psicología como ciencia quizás provienen de este
afrontamiento poco decidido sobre el objeto de estudio de la psicología, aunque
como veremos, las singularidades que la caracterizan en relación con otras
ciencias ayudan a entender la razón de por qué la empresa de delimitar su objeto
es tan difícil.
La importancia de una clarificación del objeto y método de la psicología
que permita considerar la unidad de la misma, si bien parece que ha estado
presente a lo largo de todo el devenir de la psicología desde el siglo pasado,
se ha acentuado en las últimas dos décadas. Cada vez son más numerosos los
autores dedicados a abordar esta problemática (Altman, 1987; Fraisse, 1982; De
Groot, 1990; Gilgen, 1985; Kendler, 1981; Kimble, 1984, 1990; Koch, 1981; Mayor
y Pérez, 1989; Mos, 1987; Pinillos, 1985; Royce, 1970, 1987; Staats, 1983;
Yela, 1989). Se dedican series al tratamiento de estas cuestiones teóricas,
como es el caso de los Annals of Theoretical Psychology, e incluso aparecen
números enteros de revistas dedicados al tema, como en New Ideas in Psychology,
y multitud de artículos y comentarios como en el American Psychologist de los
últimos años.
En tal ingente producción, el acuerdo acerca de la existencia de diversidad
de objetos y métodos —con la consiguiente variedad de paradigmas, sistemas,
teorías y especialidades— es bastante generalizado entre los autores, aunque
difieren en la consideración que dan a esa diversidad. Desde la postura de
Matarazzo (1987), que defiende la existencia de unidad real en la psicología
actual a pesar de la diversidad, un núcleo central y múltiples aplicaciones; o
quienes como Staats (1981, 1983), Royce (1970, 1982), Baker et al. (1987) o
Kimble (1990), que consideran que tal unidad es posible y, por tanto,
establecen cauces para articularla; hasta quienes como Koch (1981) opinan que
sólo existe desunión y caos, y recomiendan, como Kendler (1987), un buen
divorcio antes de persistir en un mal matrimonio.
Desde luego que han existido intentos continuos de resolver la crisis. Pero
habitualmente no en la dirección de construir la unidad enfatizando las
posibles relaciones y similitudes parciales y complementarias entre sistemas o
teorías, sino buscando un enfoque alternativo nuevo que eliminara los rivales
(Yela, 1987). Generalmente, en lugar de conseguir la unidad con este tipo de
intentos, se ha contribuido a ahondar aún más en la diversidad, por lo que
actualmente se imponen reflexiones sistemáticas de tipo teórico acerca de los
puntos de divergencia y posible acuerdo. Por ello se han intentado estudiar las
fuentes de las que emana la diversidad.
Epistemológicamente, Buxton (1985) señala tres fases en la historia de la
psicología: 1) un largo pasado, dominado por la confrontación entre empirismo y
racionalismo; 2) la era de los puntos de vista, en la que se produce la
confrontación de las diferentes escuelas (estructuralismo, funcionalismo,
conductismo, psicoanálisis y gestaltismo), y 3) el momento actual,
caracterizado por la complejidad y diversidad de intereses (diversidad de
métodos, objetos, procesos).
Tabla 1. Características de la psicología como disciplina humanística o
como ciencia experimental (Staats, 1987) El cisma humanístico y comportamental
experimental
Humanístico
|
Experimental
|
1. Eventos
subjetivos
|
1. Eventos
objetivos
|
2. Holístico
(hombre como un todo)
|
2. Atomístico
(principio elemental)
|
3. Observación
naturalista
|
3. Observación de
laboratorio
|
4. Individual
(idiográfico) 4
|
. General
(nomotético
|
5. Descripción
cualitativa
|
5. Precisión y
medida
|
6. Comprensión
|
6. Predicción y
control
|
7. Autodeterminación, libertad, espontaneidad
en causación
|
7.Determinismo
científico, mecanicista en causación en causación
|
8. Originalidad,
creatividad, actividad
|
8. Respuesta
pasiva, automatismo
|
9.
Autoactualización, crecimiento personal, desarrollo de la personalidad
|
9.
Condicionamiento, modificación del comportamiento y terapia del
comportamiento
|
10. Valores en la
ciencia
|
10. Ciencia sin
valores
|
11. Aplicada,
preocupada por los problemas humanos
|
11. Básica, ciencia
pura; ciencia por la ciencia
|
12. Propósito y
metas, causación futura
|
12. Causación
presente y previa
|
13. Insight y
conciencia
|
13.
Condicionamiento
|
14. Mecanismos
biológicos inferidos para explicar el comportamiento
|
14. Ambientalismo o
investigación para explicar el comportamiento aislar los mecanismos
biológicos
|